El ocaso de toda una gran ciudad en pleno corazón del imperio estadounidense. Un antiguo símbolo de su poderío industrial y del “sueño americano” donde hoy, sin embargo, se venden viviendas por el precio simbólico de un dólar, ya que nadie quiere habitar el inhóspito silencio de unos barrios abandonados que no tienen electricidad, ni agua, ni policía, ni escuelas. Porciones enteras de la ciudad han muerto. Otras están agonizando. Otras sobreviven, pero lo hacen rodeadas de un creciente marasmo de solares vacíos y calles abandonadas. Al igual que la calavera de Hamlet, el pulido esqueleto de Detroit nos mira con la sonrisa sardónica de los muertos, como queriendo decir “no os lo toméis a mal, amigos, ¡la economía de mercado es así!”.
La prensa internacional lleva varios
años recreándose en el asombro por lo sucedido en la ciudad más grande
de Michigan y nosotros no podíamos ser menos, ya que el declive de
Detroit es un fenómeno fascinante. Trágico, sin duda, pero fascinante.
Primero por las imágenes que ha generado, especialmente en forma de
“naturaleza muerta” arquitectónica. Han sido esas fotografías las que
han atraído las miradas del mundo hacia una ciudad que llevaba décadas
descomponiéndose en silencio.
Hace un tiempo causó cierto impacto un reportaje de la revista Time en el que dos fotógrafos franceses —Yves Marchand y Romain Meffre, quienes además publicaron un libro llamado Ruins of Detroit— hacían un repaso a algunos rincones muy representativos de la decadencia de la ciudad. Podíamos ver estaciones de tren, aulas, consultorios de dentista, teatros, polígonos industriales, oficinas, bibliotecas… todos ellos lugares que ahora están vacíos, descascarillados por el tiempo y sumidos en un entrópico desorden. Un fantasmagórico espectáculo de objetos cotidianos a los que ya nadie va a dar uso, de pequeños pedazos de civilización que se han perdido y que nadie sabe cómo recuperar.
Son escenas que se repiten una y otra vez a lo largo de una de las ciudades más grandes de los EE. UU. No estamos hablando de recovecos ignorados por hallarse en las inconvenientes e incómodas afueras, no, aunque a veces lo parezca porque aparecen rodeados de la nada. Algunos de los casos más espectaculares de grandes infraestructuras difuntas se encuentran en pleno centro de Detroit. Escenarios que podrían pertenecer a una película de ciencia-ficción apocalíptica, pero que son reales y yacen en plena espina dorsal de lo que una vez fue una de las metrópolis más importantes del mundo, la bandera de la infalible creación de riqueza del sistema. Ahora esa bandera sigue agitándose al viento, pero más bien como un trapo descuidado que se ha convertido en motivo de sonrojo para los profetas del “nada puede fallar”. Personalmente, me llamó mucho la atención la frase de un vecino de Detroit que recogía un artículo: “cuando nos mudamos aquí hace diez años, le dije a mi mujer que iba a volver a fumar. Todo era tan apocalíptico que sentí la necesidad de volver a los viejos hábitos”. Así es como una ciudad puede morir.
Hace un tiempo causó cierto impacto un reportaje de la revista Time en el que dos fotógrafos franceses —Yves Marchand y Romain Meffre, quienes además publicaron un libro llamado Ruins of Detroit— hacían un repaso a algunos rincones muy representativos de la decadencia de la ciudad. Podíamos ver estaciones de tren, aulas, consultorios de dentista, teatros, polígonos industriales, oficinas, bibliotecas… todos ellos lugares que ahora están vacíos, descascarillados por el tiempo y sumidos en un entrópico desorden. Un fantasmagórico espectáculo de objetos cotidianos a los que ya nadie va a dar uso, de pequeños pedazos de civilización que se han perdido y que nadie sabe cómo recuperar.
Son escenas que se repiten una y otra vez a lo largo de una de las ciudades más grandes de los EE. UU. No estamos hablando de recovecos ignorados por hallarse en las inconvenientes e incómodas afueras, no, aunque a veces lo parezca porque aparecen rodeados de la nada. Algunos de los casos más espectaculares de grandes infraestructuras difuntas se encuentran en pleno centro de Detroit. Escenarios que podrían pertenecer a una película de ciencia-ficción apocalíptica, pero que son reales y yacen en plena espina dorsal de lo que una vez fue una de las metrópolis más importantes del mundo, la bandera de la infalible creación de riqueza del sistema. Ahora esa bandera sigue agitándose al viento, pero más bien como un trapo descuidado que se ha convertido en motivo de sonrojo para los profetas del “nada puede fallar”. Personalmente, me llamó mucho la atención la frase de un vecino de Detroit que recogía un artículo: “cuando nos mudamos aquí hace diez años, le dije a mi mujer que iba a volver a fumar. Todo era tan apocalíptico que sentí la necesidad de volver a los viejos hábitos”. Así es como una ciudad puede morir.

Detroit bullendo de actividad en sus días de esplendor: una imagen que hoy resulta extrañamente distante. (WunderPhotos)
A mediados del siglo XX, la orgullosa
Detroit era la cuarta mayor ciudad de los Estados Unidos de América,
únicamente por detrás de los consabidos grandes colosos: New York, Los
Angeles y Chicago. Hoy ha caído al puesto número 18 de la lista, por
debajo de municipios de los que ustedes probablemente habrán escuchado
hablar bastante menos, caso de Columbus, Jacksonville, Charlotte o Fort
Worth. Y anda en camino de terminar cayendo incluso un puesto más, ya
que su población podría ser superada en poco tiempo por la ciudad tejana
de El Paso. Detroit es, junto a la problemática Baltimore, la única
gran ciudad de los Estados Unidos que pierde población de manera
sostenida. Y la situación no tiene visos de cambiar a corto plazo, pese a
los desmentidos a la desesperada del actual alcalde Dave Bing,
quien se empeña en que “los números deben de ser incorrectos”.
Voluntariosa pero inútil autodefensa muy propia de un político que no
afronta la realidad de la sociedad que administra. Porque el censo
oficial muestra una aplastante tendencia histórica: en 1950, el
municipio contaba con 1 900 000 habitantes. Cuatro décadas más tarde, en
1990, había perdido casi la mitad y se había visto reducida a 1 000
000. Pero la cosa no se detuvo ahí; el éxodo se aceleró con el cambio de
siglo y en los últimos censos oficiales se contabilizan unos 700.000
habitantes. Es decir: lo que antaño fue la cuarta pata de la gran mesa
estadounidense ha perdido más de un millón de habitantes en medio siglo.
Peor aún: desde el año 2000 se han marchado más de 200 000 personas del
casco urbano. Es decir, la ciudad ha perdido un sobrecogedor 25% de su
población… ¡en diez años! Se estima que quedan en Detroit unas 270 000
viviendas en pie, a repartir entre 160 000 familias. Y eso que muchas
han sido demolidas o han desaparecido pasto de las llamas.
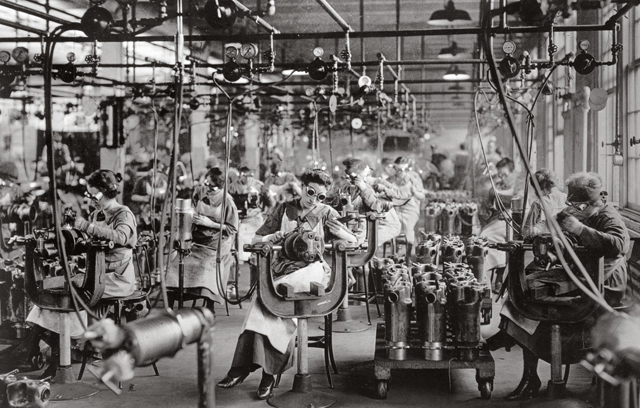
Durante
los años 20, la industria manufacturera convirtió Detroit en la ciudad
de mayor crecimiento en todo EEUU. (Photographium)
¿Qué ha sucedido? Porque en sus buenos
tiempos Detroit fue una Meca del empleo, uno de los lugares donde
resultaba más fácil establecerse. Lucía con orgullo el sobrenombre de
“Motor City”: su inmensa industria del automóvil la había convertido en
una metrópolis populosa y floreciente, en la que había trabajo, dinero,
negocios, ganancias. Entre 1900 y 1930, la atracción que despertaba la
inagotable oferta de trabajo multiplicó la población de la ciudad por
seis. Llegaron cantidades ingentes de inmigrantes —blancos europeos y
negros del sur— buscando salir adelante en la fabricación de coches, con
lo que Detroit se convirtió en la ciudad de más rápido crecimiento de
los EE. UU. General Motors, Ford y Crhysler constituyeron la santísima
trinidad de corporaciones que convirtieron Michigan en el máximo
propulsor de la industria manufacturera estadounidense.
Aquella prosperidad se transformó en
lujuria arquitectónica. Se construyó. Y se siguió construyendo. La
ciudad se vistió de lujo, con obras ambiciosas y un gusto adquirido por
refinamientos culturales de los que incluso su población obrera podía
sentirse orgullosa. Hacia 1950 se alcanzó el pico de población. Detroit
llegó a conseguir que su nombre resonase más allá de las fronteras
estadounidenses y no únicamente por ser la cuna y laboratorio del nativo
más célebre de Michigan, Henry Ford, uno de los padres de la
industria moderna, si acaso no “el” padre. La ciudad consiguió proyectar
al exterior una personalidad propia, una cultura distintiva. Por
ejemplo, durante los años 60 Detroit alcanzó celebridad universal
gracias a la discográfica Motown, que fue para Detroit lo que los Beatles fueron para Liverpool o lo que Nirvana fue para Seattle. Hitos de la cultura popular que ponían una ciudad industrial en el mapamundi.
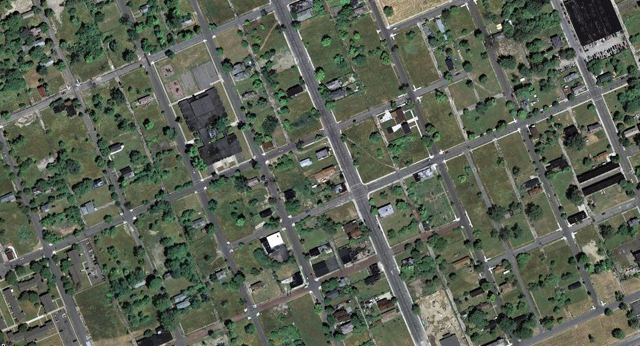
El porcentaje de solares desocupados del núcleo urbano se ha disparado hasta límites verdaderamente surrealistas.
Por entonces, sin embargo, la ciudad ya
había empezado a manifestar los síntomas de diversas enfermedades. En el
barco de Detroit nunca se consiguió que todos remasen al unísono y la
ciudad fue uno de los principales ejemplos de un fenómeno inconveniente:
la segregación racial espontánea. Los blancos vivían en sus barrios y
los negros en los suyos, generalmente en zonas más pobres. No se
mezclaban. Cuando un negro progresaba gracias a su trabajo o a su
talento y se mudaba a un barrio mejor, los blancos se sentían incómodos.
Esto produjo un fenómeno que no fue exclusivo de Detroit, pero que sí
fue particularmente marcado allí: el white flight, la salida de
población blanca de clase media hacia los suburbios, más acomodados y
más acogedores. Los negros permanecían en el centro, en el municipio de
Detroit propiamente dicho, hasta que se convirtió en la ciudad con
mayoría de población negra más grande del país. Mientras los municipios
circundantes del área urbana estaban cada vez más poblados, la propia
Detroit comenzaba a contar su población a la baja. Otro efecto directo
del white flight fue la fuga de capitales: a medida que se
marchaba la población blanca —que casi invariablemente disponía de
mayores ingresos— la renta per capita en Detroit comenzaba a decaer.
Había que unir a todo esto el progresivo descenso en la actividad
industrial motivado por la incipiente deslocalización de las grandes
empresas, la cual produjo un aumento del desempleo que afectó
principalmente a la población negra del centro.

Woodward Avenue, ayer rebosante de vida, hoy un espectáculo de vacío y desolación en pleno centro de la ciudad. (Daily Mail)
Se produjo una fractura social no
solamente entre blancos y negros, sino incluso entre los propios
afroamericanos: mientras una parte pudo aspirar a convertirse en clase
media como en ningún otro lugar de los EE. UU. —con buenos trabajos,
viviendas agradables en barrios tranquilos y optimistas aspiraciones de
cara a futuro—, otros se veían presas del paro y la marginalidad. La
delincuencia empezó a incrementarse, principalmente como consecuencia de
la implantación de redes de tráfico de drogas. Guerras callejeras entre
mafias negras y blancas para controlar el narcotráfico provocaron un
incremento de la violencia. Detroit llegó a ser la capital nacional del
asesinato, además de aparecer frecuentemente en las noticias a causa de
disturbios diversos de carácter racial.

El viejo estadio de béisbol de los Tigers de Detroit, antes y ahora.
Durante los 70, pese a los crecientes
problemas, la ciudad continuaba construyendo grandes edificios e
infraestructuras. Puede que el declive social se fuese agravando, pero
no hay quien se fije menos en la auténtica realidad de los números que
aquellos que se pasan el día especulando con esos números (y la presente
crisis nos ha dado buena muestra de ello). Detroit continuaba brillando
de puertas afuera, así que había que seguir adelante con la función: se
supone que la ambición siempre tiene premio y se erigieron hitos
arquitectónicos espectaculares como el Renaissance Center, hoy un
detalle característico del skyline de la ciudad. En el trasfondo,
sin embargo, el desempleo, la pobreza y la violencia continuaban
agravándose. Las empresas seguían marchándose para obtener mayores
beneficios en lugares en los que hubiese mano de obra más barata y con
menos aspiraciones laborales. La concesión de licencias para nuevas
factorías estaba bajo mínimos. Incluso Motown, estandarte económico de
la ciudad junto a los tres grandes del automóvil, optó por mudarse a Los
Angeles. El barco de Detroit seguía flotando a duras penas, pero
quienes habían visto agrandarse las vías de agua y tenían posibilidades
para marcharse —como las corporaciones— no lo dudaron un instante. En
general, casi todos los grandes núcleos industriales y manufactureros
del nordeste estadounidense empezaron a sufrir las consecuencias de la
deslocalización: es el hoy llamado “cinturón del óxido”, la antigua
constelación de centros productivos que se vieron repentinamente
condenados a la inactividad cuando las grandes empresas descubrieron que
podían ganar más dinero en otros lugares. Pero en ninguna otra parte
tuvo este proceso consecuencias tan demoledoras como en Michigan, y muy
especialmente en Detroit.

La decrepitud del Michigan Theater, una tragedia shakesperiana en sí misma.
Pese a todo, casi de manera paradójica,
el renombre internacional de lo que aquí llamaríamos “la marca Detroit”
no decayó en los años 80. Aunque ya se estaban cerrando infraestructuras
y la tasa de desempleo estaba oficialmente situada en un 12% —bastante
por encima de la media nacional—, la proyección mundial de la NBA le
confirió un último motivo de orgullo a la ciudad. Los Detroit Pistons,
gracias a una generación de jugadores conocida como los Bad Boys,
se hicieron célebres justo en el momento en que el baloncesto
profesional estadounidense fue transformado en un producto de consumo
mundial, como McDonald’s o la Coca Cola. Los pistones —no podían
llamarse de otro modo jugando en representación de la capital mundial
del automóvil— eran rudos, sucios y desde luego carismáticos. Casi sin
pretenderlo reflejaron perfectamente la personalidad propia de la
ciudad: dureza callejera y eficacia industrial a partes iguales. Eran el
Reverso Tenebroso del showtime hollywoodiense de los Lakers,
del cerebral esteticismo renacentista de las huestes de la europeizante y
universitaria Boston, o de las hazañas atléticas de Chicago. Los
Pistons eran puro Detroit, unos forajidos de las canchas liderados por Isiah Thomas que le plantaban cara a base de chulería Michigander al sonriente prestidigitador “Magic” Johnson, a aquel severo compositor de sonatas para aro y orquesta llamado Larry Bird, o al superhéroe de dibujo animado que conocimos como Michael Jordan.
Eran tiempos de gloria para la Motor City. Serían los últimos. Porque
el deporte muy a menudo engaña… para entonces la ciudad ya había entrado
definitivamente en barrena. Que nos lo digan a nosotros, los españoles,
flamantes campeones del mundo de fútbol. Sin trabajo, pero campeones.

Los colegios abandonados son la perfecta metáfora del tenebroso futuro de Detroit. (Marchand/Meffre)
Los años 90 y el cambio de siglo
trajeron consigo el desmoronamiento total. Las últimas grandes fábricas
que aún quedaban también partieron en busca de empleados que trabajasen
lo mismo o más por mucho menos dinero y la industria de Detroit, ya
agonizante, firmó su certificado de defunción. Ya no solamente los
negros del centro de Detroit se veían castigados por el desempleo, sino
también los blancos del área metropolitana (caso de Flint, localidad
natal de Michael Moore, cuyo colapso económico ha sido
nutridamente documentado por el cineasta). La crisis mundial del 2008 ha
terminado de acelerar la huida en masa de habitantes y la ciudad se ha
desangrado. Las consecuencias de la diáspora han sido tremebundas para
Detroit: a menudo han sido los más pobres quienes se han quedado, así
que la renta per capita se ha desplomado todavía más, y lógicamente la
capacidad recaudatoria del ayuntamiento se ha extinguido. La magnitud
del desastre no puede ser exagerada: el consistorio se ha encontrado con
gravísimos problemas de falta de presupuesto y ha tomado medidas
extremas, llegando a retirar de barrios enteros el alumbrado eléctrico,
el suministro de aguas y la recogida de basuras, así como la cobertura
policial y de emergencias, todo porque sencillamente ya no hay dinero
para mantenerlas. El propio ayuntamiento animaba a los ciudadanos a
mudarse a aquellos barrios donde todavía se podían conservar los
servicios básicos —aunque depauperados— en lo que constituye un
alucinógeno ejemplo de ciudad del primer mundo que da por perdidos
varios de sus miembros y ha decidido amputarlos para que no se extienda
la gangrena. Regiones enteras de la metrópolis quedaron vacías. Las
propias autoridades han decidido demoler edificios que habían quedado
vacíos para no tener que hacerse cargo de su mantenimiento. Otros muchos
han sido incendiados. Un vistazo a Google Earth resulta revelador: la
cantidad de solares vacíos en pleno centro de la ciudad puede dejar
boquiabierto a cualquiera.

A
principios de los 90, cuando fue tomada esta foto, el centro de Detroit
ya mostraba un aspecto desolador. Hoy está todavía peor.
Desamparo social y catástrofe educativa
vinieron después, casi en forma de plaga bíblica. La actual crisis
financiera, que EE. UU. sobrelleva con su acostumbrado ímpetu de
siempre, no ha podido en cambio ser afrontada por Detroit. El desempleo
registrado gira en torno al 20%, algo totalmente inaudito en una gran
ciudad de la América moderna. Pero hablamos de la cifra oficial, porque
no son pocos quienes la elevan considerablemente y llegan a hablar de la
mitad de la población en edad de trabajar. El porcentaje de familias
por debajo del umbral de la pobreza se calcula entre un 30-35%, de nuevo
según cifras oficiales que podemos sospechar tiran por lo bajo.
Económicamente hablando, Detroit casi está dejando de ser América, al
menos tal y como los americanos quisieran entender su país.
Naturalmente, las historias humanas que hay detrás de todo este curso de
degradación resultan incontables y a menudo terriblemente
desgarradoras. Como en toda crisis económica, fenómeno que los políticos
y muchos medios de comunicación suelen limitarse a resumir alegremente
con un puñado de números, el sufrimiento humano se convierte en un
índice que no puede siquiera medirse, entre otras cosas porque la
mayoría de las veces queda oculto en el anonimato de las víctimas. Pero
ha surgido un reclamo inesperado: la arquitectura abandonada ejerce como
portavoz silencioso de ese sufrimiento. Fotografías de colegios vacíos
que nos hablan de los niños que ya no tienen aula, de los padres que ya
no tienen trabajo, de los hoteles en donde ya nadie se hospeda porque en
Detroit ya no hay negocio alguno que hacer y es un lugar de donde se
huye, no a donde se va. Fotógrafos profesionales y aficionados de
diversas partes del mundo comenzaron a acudir en busca de imágenes
chocantes que normalmente asociamos con el tercer mundo o con la súbita
caída de regímenes como el soviético. Grandes edificios dejados a su
suerte, testimonio mudo y descorazonadoramente monumental de la
ocasional futilidad de las grandes ambiciones colectivas cuando quienes
han generado esas ambiciones han decidido que ya no ganan lo suficiente
allí y se marchan para no volver.

La Michigan Central Station, un asombroso monumento a los daños colaterales del capitalismo.
Una de las presas más codiciadas por los
cazadores de bodegones apocalípticos es la Michigan Central Station,
que en su día fue uno de los varios motivos de orgullo para una ciudad
que podía presumir de contar con la construcción ferroviaria más alta
del mundo. Hoy, sin embargo, parece el decorado de una pesadilla
distópica. Pocos lugares abandonados hay en el corazón de occidente con
semejante atractivo simbólico para el objetivo de una cámara: su solemne
y grandilocuente fachada fue concebida en pleno arrebato monumentalista
del auge industrial. La estación se alza en solitario frente al Parque
Roosevelt, sin otros edificios circundantes: una ubicación insular que
durante su periodo de actividad se antojaba casi paradisíaca… qué mejor
bienvenida al forastero que una estación rodeada de parques y grandes
explanadas de verde césped. Hoy, sin embargo, ese mismo aislamiento la
hace parecer un tétrico monolito legado por alguna civilización
alienígena, abandonado allí para asombro de los humanos. El estado de
abandono de su exterior produce el efecto óptico de hallarnos ante el
vestigio de una era remota: vías reconquistadas por la mala hierba,
pavimentos agrietados y arbustos que se empeñan en crecer incluso sobre
el terrado del edificio del vestíbulo. Todavía más impresionante resulta
el interior, aunque desgraciadamente no lo han sabido respetar los
compulsivos estampadores de graffitis, incapaces —en sus cortas miras—
de reconocer y admirar la grave y majestuosa decadencia catedralicia que
los rodea. Todo un templo consagrado al olvido en el que las pueriles
pintadas todavía parecen irrespetuosas y fuera de lugar, como si alguien
vaciase su spray sobre un féretro sin pensar en la dignidad del
difunto.

Un asilo abandonado en cuyas paredes una pintada dice “Dios ha abandonado Detroit”
No menos espectacular ha sido la estéril
agonía del antaño esplendoroso United Artists Theater, situado también
en pleno centro de Detroit, cuyo tablado ahora desahuciado es uno de los
lugares más asombrosos de la ciudad, ya que parece el aterrador
decorado de alguna secuencia de Alien, el octavo pasajero. En la
ornamentación interior de la sala se distinguen todavía los recargados
grutescos —inspirados en la arquitectura de España, por cierto— que un
día simbolizaron el afán de los nuevos ricos michiganders por
imitar los suntuarios libertinajes del barroco europeo. Ahora, sin
embargo, esas formas aparecen desnudas y blanqueadas, como si fuesen el
esqueleto de algún inmenso monstruo deforme o los restos inertes de un
arrecife de coral. Viéndolo en su actual estado cuesta imaginar su
pasado esplendor: el United Artists Theater fue una de las ambiciosas
salas de proyección construidas por la compañía cinematográfica que Charles Chaplin, Mary Pickford y Douglas Fairbanks
fundaron como respuesta a la dictadura de los estudios tradicionales.
Inaugurado en 1928, podía dar cabida a más de 2000 espectadores, pero
además de ser un lujosísimo cine de babilónicas hechuras, el Theater
sostuvo sobre su techo un edificio de 18 plantas repletas de opulentas
oficinas para alquilar. Allí se siguieron proyectando películas de gran
formato hasta los años 70, cuando el declive comercial de la
cinematografía provocó que la sala fuese adoptada por la Orquesta
Sinfónica de Michigan. Pero pasaron los años e incluso la orquesta se
terminó marchando, hasta que ya solo quedaba en la planta baja del
edificio un club nocturno, The Vault, que ocupaba el antiguo
local de un banco y que había transformando las antiguas cámaras
subterráneas en espacios nocturnos para el divertimento de las gentes cool del downtown.
Aquel club fue el último espacio en resistir al abandono en un edificio
donde la antigua sala de cine se dedicaba a criar polvo y donde ya
nadie alquilaba ninguna de las oficinas. Cuando también The Vault
cerró, el imponente United Artists Theater quedó completamente vacío.
Todo el metal útil de cada una de las plantas fue retirado. Ahora, sin
uso, el edificio espera una posible demolición.

Impresionante espectáculo: el apocalíptico interior del otrora lujoso United Artists Theater.
Por cierto, The Vault no ha sido
el único negocio en aprovechar las extintas oficinas bancarias para
nuevos usos. Tras la emigración en tropel de las instituciones
financieras, sus antiguos locales han sido ocupados por todo tipo de
inquilinos oportunistas que, de hecho, cubren todo el espectro de
propósitos de servicio social: desde congregaciones baptistas a clubes
de striptease. En otros casos, ni siquiera eso. Por ejemplo, la
vida del National Bank no gozó de la prórroga del reciclaje y ahora el
robusto portón de su cámara acorazada aparece tiñoso de óxido, mientras
que los pequeños cajones de seguridad, ya vacíos, simbolizan
lacónicamente toda la riqueza perdida de la ciudad del motor. Además de
los bancos, la ciudad que reinó en el imperio del automóvil está ahora
plagada de gasolineras abandonadas, con sus fachadas aún reclamando la
atención a base de colorido maquillaje, como mujeres de la noche
incapaces de hacer frente con dignidad a su inevitable decrepitud. Lo
mismo puede decirse de los restaurantes y locales de comida rápida que
lucen todavía lozanos en sus fachadas, aunque el interior aparece oscuro
porque tras sus cristales ya no se sirven hamburguesas ni café: son
negocios que a menudo han muerto en plena juventud.

El salón de baile del Hotel Plaza, crudo retrato de la vanidad perdida de Detroit.
No han tenido mucha más suerte los
hoteles. Por ejemplo, el harinoso salón de baile del hotel Lee Plaza fue
una de las estrellas en el famoso álbum funerario de la revista Time. Su rigor mortis
fue descarnadamente inmortalizado por las cámaras, que captaron la
estancia bien bañada por la luz diurna como para mostrar con cruel
fidelidad hasta el último desconchón de las paredes. La foto era
impactante, presidida como estaba por un piano varado sobre su costado
como si fuese un buque después de un naufragio o una ballena agonizando
en la playa, en mitad de un decrépito desorden que ni siquiera ofrece el
consuelo de resultar solemne. En otro tiempo ese mismo lugar fue patio
de recreo donde tenían lugar sofisticados juegos de sociedad; hoy es una
tumba de marfil en la que no hay más cadáveres que unas cuantas sillas
rotas y un piano desvencijado. No demasiado lejos se levantan dos
hoteles de 13 plantas cada uno: el Eddystone y el Park Avenue.
Construidos según los patrones de solidez racionalista de los años 20 y
otrora repletos de huéspedes que visitaban la ciudad por negocios, son
ahora dos mausoleos de mal aspecto, inútilmente erguidos sobre lo que
quiso ser un parque y ahora se ha convertido en uno de tantos
descampados mortecinos.

Fascinante instantánea del laboratorio abandonado del Cass Technical High School. (Andrew Moore)
Tampoco se ha librado del naufragio,
como ya comentábamos, el sistema educativo. El Cass Technical High
School, por ejemplo, es ahora una especie de museo dedicado a lo que
pudo haber sido y no fue. Algunas de sus dependencias, como los
laboratorios, sufren un abandono tan pasmosamente estético que bien
podría haber sido diseñado por un artista conceptual: cajones y
portezuelas de madera abiertas en serie, quizá por buscadores de
sustancias de dudoso uso, y encimeras devoradas por el fárrago de mil
pequeños utensilios y fragmentos de objetos indefinidos, presidido todo
por estanterías prácticamente intactas, repletas de probetas, tubos de
ensayo y mecheros Bunsen que nadie se ha molestado en robar.
Algo similar sucede en la Jane Cooper Elementary School, donde un día se ayudaba a los pequeños michiganders
a aprender a leer, escribir, sumar… a crecer en definitiva. Hoy es una
descorazonadora parábola visual del futuro truncado de Detroit.
Empezando por su antiguo auditorio, un teatrito donde los pequeños
cantaban y actuaban para regocijo de sus padres. Las cortinas del telón
están aún en su sitio, pero mientras que el auditorio abandonado
aparecía prácticamente intacto en el reportaje de Time,
constituyendo una visión tan hermosa como triste, al año siguiente ya
había sido destrozado y pintarrajeado por los vándalos de turno…
significativo el modo en que quienes deberían sentirse víctimas del
declive de la escuela, quienes deberían querer conservar aquellos
lugares intactos como monumento a su herido orgullo ciudadano, son
precisamente quienes le han puesto la puntilla rompiéndolo todo y
llenándolo de graffitis. Con todo, en algunas aulas las pizarra
continúan colgadas. Curiosamente, o no tan curiosamente, nadie se ha
llevado los libros, que bien se amontonan en cajas o se desparraman por
los suelos de la biblioteca. Además de las escuelas, otros servicios
públicos abandonados por las autoridades han producido imágenes
igualmente impactantes, como la comisaría de policía de Highland Park,
donde junto a ficheros y escritorios abandonados se desperdigaban
decenas de fotografías de sospechosos, fichas con huellas dactilares e
informes que ya no servirán de nada.

Escuela elemental Jane Cooper hace unos años, abandonada pero todavía intacta en solemne recordatorio de la deblace educativa.

Un año después de la imagen anterior, la escuela ya había pagado el precio al ser arrasada por unos vándalos.
Aunque, si hablamos de tamaño, los más
grandes pecios del naufragio de Detroit proceden, cómo no, de su
industria. Grandiosa, ciclópea, faraónica… todos los adjetivos se quedan
cortos para describir la ruina durmiente de la Packard Plant, quizá una
de las fábricas abandonadas más fabulosas del mundo. Bautizada
inicialmente como Motor City Industrial Park, este complejo de
producción de automóviles es otro El Dorado para cualquier fotógrafo
ávido de sensaciones postarquitectónicas fuertes, cuya inmensa
desolación bien puede rivalizar con los ceremoniosos despojos
industriales y militares de la extinta URSS. Lo que allí se encuentra el
fotógrafo no desmerece de la escenografía de películas o videojuegos:
un laberinto de edificios rectangulares, callejones, túneles y
explanadas alfombradas por escombros, árboles secos y arbustos sin vida.
Todo metal y vidrio ha sido retirado para el reciclaje; edificios
enteros se han visto reducidos a los meros huesos. Cuesta creer que hubo
un día en que aquello bullía de actividad, en que allí se gestaba la
prosperidad o al menos la existencia medianamente cómoda de tanta gente.
El inmenso cascarón vacío del complejo se erige ahora como una broma de
mal gusto; tan grande, que su abandono resulta insultante. Como
curiosidad, la inmensa planta no está completamente vacía, sino que
tiene un inquilino fijo: Allan Hill, antiguo homeless,
desheredado del sistema que convirtió una de las naves del lugar en un
espacio habitable. El viejo y solitario Hill ya no posee todos sus
dientes pero se las ha arreglado para disponer de electricidad, agua e
incluso Internet. Un ejemplo de supervivencia y dignidad por parte de un
hombre rechazado por el sistema, que ahora habla de ese mismo sistema
con calmo escepticismo.

La fábrica Packard, hoy una de las más tremebundas ruinas industriales del planeta. (Daily Mail)
Igualmente imponentes son los restos
mortales del complejo River Rouge de la Ford: el interior de sus plantas
de producción se antoja hoy un túnel que lleva a ninguna parte, un
armazón de metal y cemento expuesto a la herrumbre, como si la torre
Eiffel hubiese muerto de vieja, hubiese caído sobre su costado y
descansara ahora en horizontal completamente desprovista de su antiguo
señorío. Pero no solamente servicios, comercios e industrias han
fenecido en Detroit. También barrios residenciales enteros han sucumbido
como en una epidemia. Una ingente cantidad de viviendas han sido
demolidas, otras incendiadas y otras muchas yacen en silencio,
desbaratadas por el tiempo, que lo desmorona todo con una rapidez
inesperada. En ciertas localizaciones, la retirada de todos los
servicios municipales básicos ha agravado la diáspora y ha producido
fenómenos chocantes como el de las viviendas en relativo buen estado que
se venden por un dólar, para el que quiera establecerse en mitad de la
zona cero… aunque por descontado nadie quiere habitar donde no hay ni
luz, ni agua, ni seguridad, ni comercios donde adquirir productos
básicos de consumo. En otros barrios con mejor suerte, las casas aún
habitadas conviven con los solares vacíos, a los que a veces se les
encuentra un uso peculiar: la ciudad puede presumir de contar con
auténticos campos de maíz en algunas calles del centro, donde los
vecinos han decidido emplear la tierra vacía como huerto particular.

El pizpireto barrio burgués de Brush Park como muestra del fracaso de toda una ciudad.

Mansiones abandonadas en Brush Park.
Particularmente pintoresco es lo sucedido en el barrio de Brush Park. En tiempos mejores, orgullosos michiganders de
clase media-alta edificaron viviendas elegantes y mansiones siguiendo
las más vistosas tendencias constructoras de la burguesía del viejo
continente: arquitectura renacentista francesa, italianizante,
victoriana, Beaux Arts, Art Decó, Segundo Imperio, Tudor, gótico
veneciano, románico richardsoniano… todo en un mismo barrio, como en una
gran caja de bombones. Pero de las 300 mansiones originales de Brush
Park únicamente quedan unas 70 en pie; no pocas de ellas parecen ahora
salidas de la película Psicosis: ventanas que nos contemplan con
mirada hueca o veladas por una ceguera de contrachapado, fachadas a
medio caer que se van derritiendo por la flacidez del abandono, desvanes
abiertos a la intemperie, jardines secos o en el mejor de los casos
rebosantes de enredaderas que devoran con avariciosa lujuria los
edificios (como una casa de Walden Street cuya fachada está
completamente cubierta por las hojas, creando un singular espectáculo en
mitad de la urbe). De las mansiones que todavía quedan, muchas están en
mal estado, pero varias se encuentran en proceso de intento de rescate,
porque ese barrio es uno de los principales patrimonios artísticos y
arquitectónicos de la ciudad, uno de los barrios en los que merece la
pena invertir un esfuerzo.

Piscina pública en Brush Park. Profundidad: “8 feet”
También en Brush Park hallamos otras
metáforas de ladrillo que nos hablan de un pasado mejor, como la antigua
piscina pública, hoy un mero cajón de cemento sin agua que lo llene,
todavía dividido en “calles” como la pista de aterrizaje donde se
estrellaron los sueños de prosperidad de la ciudad. Es una cripta
rectangular erigida con bloques de un anodino gris, su techo oxidado
aparece encrespado de cables y focos que cuelgan: todo metal
aprovechable e incluso las propias lámparas han sido retiradas. Como en
una broma macabra, el mosaico del borde de la piscina todavía indica su
profundidad: “8 feet”, aunque ahora ya no hay agua que impida comprobar
de un vistazo la distancia al fondo.

Biblioteca pública abandonada. Al parecer, a nadie le interesa llevarse los libros.
Son algunos ejemplos, pero se podrían
citar muchos más. Se estima que aproximadamente un tercio del territorio
de la ciudad se encuentra en estado de ruina o abandono. Las grandes
empresas se han ido y la locomotora de la industria norteamericana se ha
quedado detenida en la vía, mientras los arbustos crecen y los más
espabilados desclavan las vigas para venderlas al peso. ¿Hay esperanza
para Detroit? Hoy, las cifras oficiales hablan de un ligero repunte del
trabajo disponible, y los más optimistas cifran el paro en un 18-20%.
Pero no pocas voces hablan de un 40% o incluso un 50% de desempleo real,
en mitad de un país que actualmente tiene un 8% de media, lo cual —en
aquella nación y bajo sus condiciones de vida— ya es considerado
demasiado alto. Instituciones como el Family Independence Program, un
programa de asistencia social para familias de bajos recursos con niños a
su cargo (ofrece unos 500 dólares mensuales a parejas sin ingresos con
un hijo único y algo menos de 1000 dólares a familias numerosas con
siete u ocho hijos) sitúa a un 34% de la población bajo el umbral de
pobreza, pero nuevamente se barajan cifras alternativas que llegan al
60%.

Las pintadas reivinidicando la dignidad de la ciudad se multiplican: “Detroit no es un cadáver, Detroit vivirá”.
Las discusiones políticas en torno al
hundimiento del buque insignia de la industria manufacturera
estadounidense podrían alargarse hasta el infinito. Algunos hablarían
del derecho de las grandes empresas a buscar más beneficios en otras
localizaciones, otros harían alusión a la responsabilidad social de
dichas empresas y de las autoridades que les permiten alzar el vuelo sin
consecuencias. Probablemente no exista una respuesta simple que
satisfaga a todas las opiniones, pero la realidad de la situación, eso
sí, es incontestable. Detroit se ha venido abajo. La “gran D” se ha
transformado en una ciudad del tercer mundo inmersa en la nación que se
precia de liderar el primero. Incluso el propio gobierno de Michigan,
con sede en Lansing, le ha dado la espalda a la mayor población del
estado, a la que se contempla con disgusto y reluctancia. Detroit es un
agujero presupuestario y las instituciones municipales están sumidas en
una lucha por mantenerse en funcionamiento, mientras el gobierno estatal
soñaría con ceder de buena gana la ciudad a otro estado o incluso a
Canadá.

La pobreza y la proliferación de solares vacíos han generado el curioso fenómeno de la agricultura urbana.
La gente de Detroit, como suele suceder,
ha respondido al cataclismo de las formas más dispares imaginables.
Algunos han optado por la delincuencia o el vandalismo. Los hay también
que vagan por las calles en busca de despojos, en muchos casos rendidos
ante la desesperanza. Otros optan por apelar a la dignidad ciudadana,
por ejemplo creando programas espontáneos de “granjas urbanas” para
autoabastecerse de alimentos frescos cultivados en los muchos solares
vacíos que hay entre unos edificios y otros. Los hay que han llegado
hasta el punto de inspirarse en formas de supervivencia local concebidas
en el tercer mundo, como un sistema de reciclaje de aguas con el que
los vecinos de pequeñas zonas mantienen el valioso fluido circulando a
despecho de las fallas institucionales. Mientras tanto, los mapaches y
otros animales salvajes han empezado a merodear de nuevo por la ciudad
del automóvil, que no los veía en sus calles desde tiempos inmemoriales.
El barco se ha hundido. Esto debería
producir una profunda reflexión. Fue la cuarta mayor ciudad de los
Estados Unidos y, si sucedió allí, podría suceder en cualquier parte.
Porque lo que la caída de Detroit ha demostrado es que una ciudad no es
el conjunto sus edificios, ni de sus infraestructuras, ni de sus
instituciones. Una ciudad es su gente. Si la gente se marcha, la ciudad
muere. Y la gente se marcha cuando no tiene trabajo. ¿Inevitable? Quién
sabe. ¿Triste? Desde luego. El Titanic se hunde, queda para la opinión de cada cual ponerle nombre al iceberg.
Fuente: JotDown
Fuente: JotDown

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Tu comentario aquí